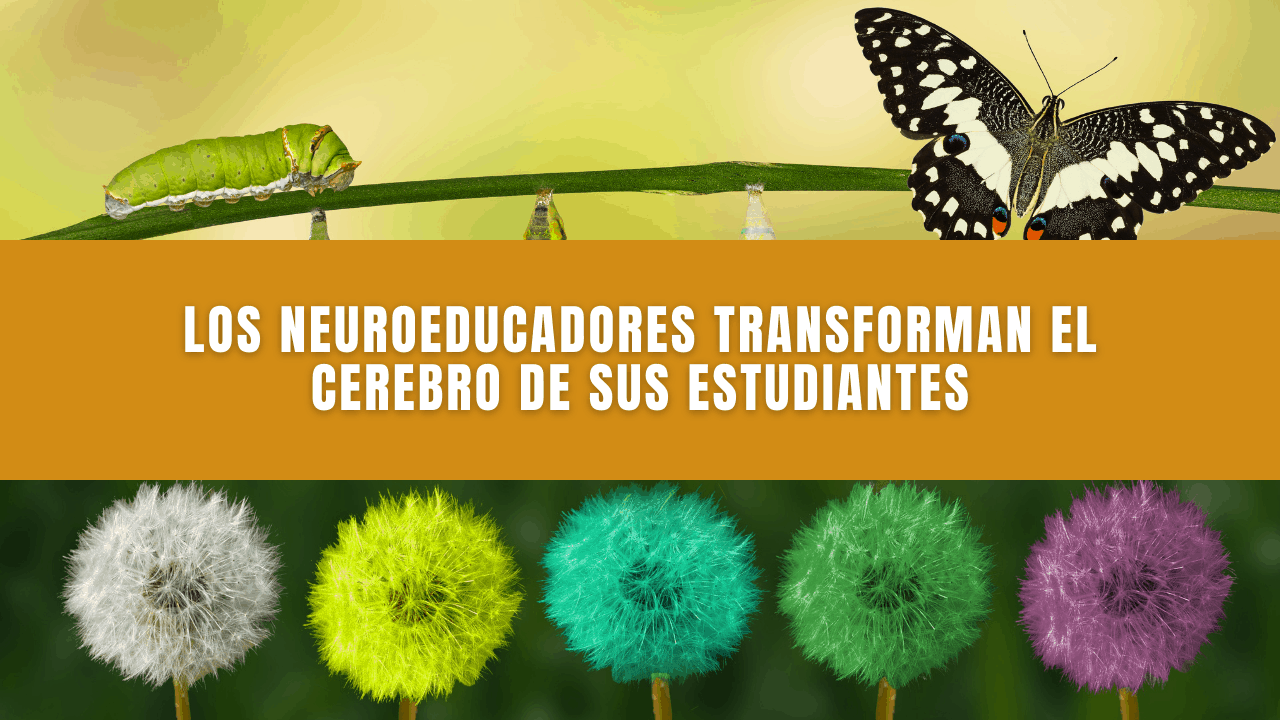Las creencias políticas modifican los procesos cerebrales y cognitivos
Por siglos, se ha defendido a ultranza la creencia extendida de que las personas toman decisiones de forma racional. Esta idea, convertida en cuasi principio, se hizo transversal y ocupó el trabajo intelectual de distintas esferas, como la economía y la política, campos que veían al ser humano como la máxima expresión del pensamiento analítico y volitivo. De hecho, si hurgamos un poco en el siglo XIX, vamos a encontrar el famoso concepto de homo œconomicus, que hace referencia a que la mujer y el hombre son capaces de actuar de manera racional frente a la información de carácter económico. Desde este punto de vista, las personas toman decisiones para maximizar siempre la utilidad, por lo que toda compra o inversión logrará una especie de «ganancia» o efecto positivo gracias a la confluencia de los procesos cognitivos que hacen posible la reflexión. Sin embargo, bien sabemos que esto no siempre es así, porque existen sesgos que reducen nuestra capacidad para evaluar las situaciones con total objetividad (por ejemplo, las rebajas por tiempo limitado apelan a nuestra aversión a la pérdida; en este caso, a la pérdida de oportunidades).
Neuroliderazgo: ¿cómo ser amigables con el cerebro?
¿Alguna vez, en tu trabajo, te has encontrado con un jefe que no respeta el horario laboral o que no es sensible ante una situación especial? O tú siendo líder de un equipo, ¿no sabes cómo potenciar la eficiencia o evitar deserciones? Pues la neurociencia, como competencia del siglo XXI, ha logrado una relación amigable con la gestión del talento humano, dado que se convierte en una ciencia poderosa cuando se aplica en torno al entendimiento del comportamiento del colaborador, de las dinámicas grupales, de los estilos de trabajo y, sobre todo, de las emociones que afloran en todo miembro de un equipo, porque de eso también se trata nuestra humanidad. De esta integración de saberes, nace el «neuroliderazgo», pieza clave en una compañía que permite que todo líder sea amable con el cerebro y diseñe un entorno de colaboración, porque sabe que, si bien la competencia es parte del desarrollo, la ayuda mutua es el core de la organización, el error es parte de la creación y la toma de riesgos manejables promueve el encuentro de nuevas oportunidades en el mercado.
Las mujeres en la neurociencia – Día Internacional de la Mujer
«Ciertamente pienso que las mujeres, aunque generalmente superiores a los hombres (en) cualidades morales, son intelectualmente inferiores, y me parece que hay una gran dificultad en las leyes de la herencia (si entiendo estas leyes correctamente) para convertirse en iguales intelectuales del hombre» (1). Así versa una correspondencia de 1881 que escribió no un hombre ordinario con cualidades despreciables, sino una de las más altas eminencias de la teoría de la evolución, Charles Darwin, a Caroline Kennard, una científica estadounidense y defensora de los derechos de las mujeres (2). Y aunque nos pueda parecer una visión aislada del siglo XIX, esta construcción social de la inteligencia, la capacidad y la superioridad no solo se mantiene subrepticia y, a veces, manifiesta, en la actualidad, en muchas de nuestras prácticas, sino que está enquistada todavía en el mundo de la neurociencia (3). Esto explica, por ejemplo, la ínfima proporción de mujeres con premios científicos internacionales, como el Premio Nobel: entre 1901 y 2019, hace un par de años, 21 mujeres ganaron este laureado premio de ¡615 científicos! (2).
¿La pandemia deja un «saldo neuronal»?
La pandemia nos ha golpeado a todas y todos: de manera global, nuestros cerebros vienen librando una batalla que deja saldos en diversas latitudes: saldos humanos, saldos sociales, saldos económicos, saldos educativos y, también, saldos neuronales. Nuestra capacidad de respuesta y afrontamiento, representada por esta fuerza epigenética a la que llamamos «resiliencia», continúa variablemente firme en el skjaldborg o muro de escudos que ha levantado para que tanto los estímulos externos como los internos no generen víctimas que lamentar. Pero, ¿a qué me refiero con víctimas y saldos? ¿Al gran número de personas que ha perecido y que ha sufrido en carne propia la enfermedad? ¿A sus familiares y amigos? ¿A quienes continúan con secuelas? ¿A las miles o, quizás, millones de personas que no pueden trabajar? ¿A las niñas, niños y adolescentes que han perdido el frágil y efímero acceso a la educación? ¿A las familias que han visto recrudecer viejos fantasmas psicopatológicos en su núcleo? ¿A las personas que están afrontando con diligencia y, a veces, con endeblez —es completamente válido— síntomas psiquiátricos? ¿O a nuestro trastocamiento vincular, a esa «rara» forma de conectarnos que hemos tenido que implementar? En realidad, a todo ello.
El cerebro andrógino
Por mucho tiempo, el cerebro ha sido influenciado por las normas culturales, los tabúes y los estereotipos sexuales; en tal sentido, a cada persona con un sexo biológico diferente se le ha creado un estándar de ser y no ser. Por ejemplo, a los hombres, se les exigen ciertas ocupaciones y, a las mujeres, se les excluye. Lejos de caer en una discusión de roles de género, aquello realmente merma la salud pública. En un metaanálisis, que incluyó 78 estudios con 19 453 participantes, se demostró que las «exigencias masculinas típicas» (p. ej., que un hombre deba ser autosuficiente o tener poder sobre las mujeres) se asocian con un funcionamiento social negativo (1). Si tenemos en cuenta estos datos, ¿se deberían discutir este tipo de exigencias?
¿Por qué es importante la construcción de nichos en la neurodiversidad?
Vamos a iniciar este artículo con un caso práctico para que el concepto de «construcción de nichos» pueda ser puesto en discusión de forma tangible y no se pierda, de forma platónica, en el mundo de las ideas. Imaginemos la vida de Valeria, una niña de 8 años que cursa el segundo grado de primaria. Valeria, desde que era muy pequeña, tenía un hábito muy particular: sin importar la actividad que estuviese realizando o el número de conversaciones en una habitación, era capaz de mirar fijamente alguna superficie, objeto o pared por varios minutos sin que nada ni nadie la interrumpiese. Cuando salía de su «ensoñación», como llamaron sus padres a esta práctica, seguía con su vida con toda normalidad. No fue sino hasta los 4 años que sus padres descubrieron la verdadera importancia de esta costumbre: mientras Valeria se desconectaba del mundo externo, pensaba en distintos temas, algunas veces muy avanzados para su corta edad. Si bien en muchas ocasiones ideaba maneras de incrementar su entretenimiento, como aquella vez que pensó en un modo de traer dinosaurios a la vida mediante modificaciones genéticas de otros animales —era fanática de estos antiguos animales—, otras veces, si se lo proponían, podía ir más allá de su propio placer e idear mecanismos para ayudar a los demás, como el día que «inventó» el prototipo de una impresora 3D para imprimir comida, subvencionada por los gobiernos, para las personas con menos recursos económicos.
¿Qué nos dice la neurociencia sobre los deseos de cambio de Año Nuevo?
Llegó el nuevo año, hito regido por una convención a partir de la translación de la Tierra, y los deseos de cambio no se hicieron esperar. En las redes sociales, en las conversaciones virtuales entre amigas y amigos, y en los soliloquios que las personas practicamos, el interés por transformarnos y mejorar aquellas debilidades que nos han aquejado o impedido algunos logros, en el pasado 2020, ha sido patente. Y esto sucede año tras año. No por nada un buen número de tarjetas de saludo por Año Nuevo o de rituales se circunscriben a este fenómeno que se relaciona con la renovación. Pero, ¿realmente genera cambios el solo hecho de desear? Como personas que conocemos de neurociencia y que sabemos lo complejo que resulta el funcionamiento del cerebro, algo nos hace sospechar.
El impacto de los programas de neurociencia en la práctica docente
La neurociencia está en boca de todos. Y lo tiene bien merecido. Profesionales de las más diversas carreras concuerdan en que la inclusión de este campo del conocimiento en la práctica diaria es de suma importancia. Pensemos en qué haría un ingeniero robótico sin saber cómo funciona el cerebro, cómo se desempeñaría un líder gerencial sin conocer la intrincada relación entre comportamiento y emociones, y de qué manera un educador llevaría a cabo su trabajo cotidiano en el aula sin pensar en todos los mecanismos y procesos nerviosos que subyacen a la conducta de los estudiantes. Veamos las cifras: en la última década, el 94 % de los educadores de Estados Unidos concuerda en que es esencial el estudio y la comprensión de las “bases neurológicas del aprendizaje, la cognición y el comportamiento” (Serpati y Loughan, 2012, p. 175).
La llave maestra que todo líder actual necesita: la Neurociencia en la Gestión del Talento Humano
La pandemia tomó por sorpresa a todas las compañías del mundo. Sin importar el tamaño de su operación, la mayoría ha tenido que pensar cómo reinventar procesos, experiencias y productos para sobrevivir a la difícil situación que estamos atravesando. Las empresas multinacionales, grandes, medianas o pequeñas han sobrevivido e, incluso, crecido, debido a su capacidad para responder ante los cambios, afrontar las crisis y reinventarse. Han sido empresas con líderes capaces de reorientar los esfuerzos de todos los equipos humanos hacia nuevos objetivos. Hablamos, entonces, de líderes con las cualidades necesarias para convertir temporales en impulsos que ayuden a navegar hacia buen puerto, de líderes con la fuerza suficiente para transformar momentos difíciles en oportunidades de mejora, pero, sobre todo, de líderes que recuerdan permanentemente que la gestión del talento humano es el cimiento más importante de toda compañía y que debe cultivarse. Y qué mejor forma de hacerlo que contando con la neurociencia como aliada.
Los neuroeducadores transforman el cerebro de sus estudiantes
La neuroeducación se ha convertido en el aliado perfecto de todo educador. Y lo tiene bien merecido: décadas de investigación han probado que esta ciencia mejora la enseñanza de los docentes y el aprendizaje de los estudiantes. De eso no cabe duda. Mientras otras disciplinas elaboran teorías sobre lo que podría funcionar, la neuroeducación mira directamente al cerebro y desarrolla modelos precisos. Un ejemplo de ello es que, durante este siglo, los educadores que han estudiado neuroeducación llevan a cabo su práctica diaria con estrategias creadas desde la dinámica del órgano que aprende, cambia y se renueva. Años y años de investigación han servido para decir, sin posibilidad de error: «Así funciona el cerebro; así aprenden los estudiantes». Suena maravilloso y, realmente, lo es. Descubrir el fantástico mundo del cerebro, para un educador, es descifrar los secretos más ocultos de su profesión.